De los muchos recuerdos que albergamos de la primera infancia, la mayoría están seguramente forjados por historias que nos han contado, fotos que hemos visto un millón de veces y, en el mejor de los casos, un fogonazo de realidad que se ha quedado grabado en la memoria. Es curioso como a medida que avanzan los años esas imágenes infantiles van dejando atrás otras vivencias y acaban pareciendo más cercanas e importantes que cosas que sucedieron la semana pasada. Aquellas vacaciones de verano míticas, el día de colegio en el que pasó lo inimaginable -un beso de una compañera de clase en una excursión al Hayedo de Montejo, un niño de 7 u 8 años con la carne del antebrazo atravesada por un alambre suelto de una valla-, un cumpleaños especialmente cálido... Dicen que la vida merece la pena no por las veces que respiras, sino por los instantes en los que te quedas sin respiración.
Estoy convencido de que ese recuerdo
que alcanza la categoría de “el primero” es falso. Pero existe,
sea como sea. El mío: estoy en la cuna y soy un bebé. Veo una construcción
que me parece altísima, casi una fortaleza inalcanzable. Con las piernas -todavía
tiernas- soy capaz de ponerme en pie, pero salir de allí por mis
propios medios es una utopía. Los barrotes son de madera clara, a
juego con el resto del mobiliario de la habitación en la que me encuentro. Me
fascina el tacto suave y pulido del material. Veo las líneas que se
dibujan: pequeñas isobaras que trazan curvas concéntricas, como las
vetas de grasa de una rodaja de salmón. Sólo que en aquel momento
yo no sé qué son las isobaras -hoy sigo teniendo problemas para
definirlas- ni probablemente el salmón.
Ya es por la mañana, muy temprano y no se
oye un ruido en la casa. De la calle llegan sonidos de puertas de coches que se abren y se cierran, barriles de cerveza que se arrastran por el suelo y el ladrido agudo y lejano de un perro pequeño e irascible. Todo queda amortiguado por los cristales de la ventana. Me aburro como una ostra. Me
entretengo repasando una y otra vez las imperfecciones en la madera y
en las montañitas de gotelé blanco de la pared. Cuando me dejan, me
gusta frotar la mano por ella y sentir el pinchazo gustoso de los
piquitos puntiagudos. Pasan los segundos y a mí me parecen horas. En
los muebles hay discos de vinilo y cintas. También pósters
enmarcados y fotos, pero no alcanzó a distinguir quiénes son las
personas cuyas caras asoman en el papel. Me levanto torpemente y me
vuelvo a sentar. Ojalá se despierten mis padres pronto y me saquen
de esta cuna, confortable y carcelaria. La cabeza
no me cabe entre los barrotes pero, por si acaso, no pruebo a
meterla. Pienso en todas las historias que me cuentan los adultos de
niños con miembros y extremidades atrapadas en todo tipo de lugares.
Mis padres se despiertan muy tarde. Al
menos, a mí me lo parece. No tengo reloj y no sé qué hora es.
Hace mucho que se hizo de día y la luz se filtra por los pequeños
agujeros de la persiana gris, proyectándose contra la pared como si
fuera una pantalla de cine. En cada rayo se pueden ver las partículas de polvo en suspensión. La temperatura aumenta y tengo calor con
el pijama, pero desabrochar los botones resulta imposible para mí.
Cuando me saquen de aquí desayunaré -aunque no tengo hambre-. Mi
padre pondrá un disco e igual más tarde vayamos a comer a casa de
mis abuelos.
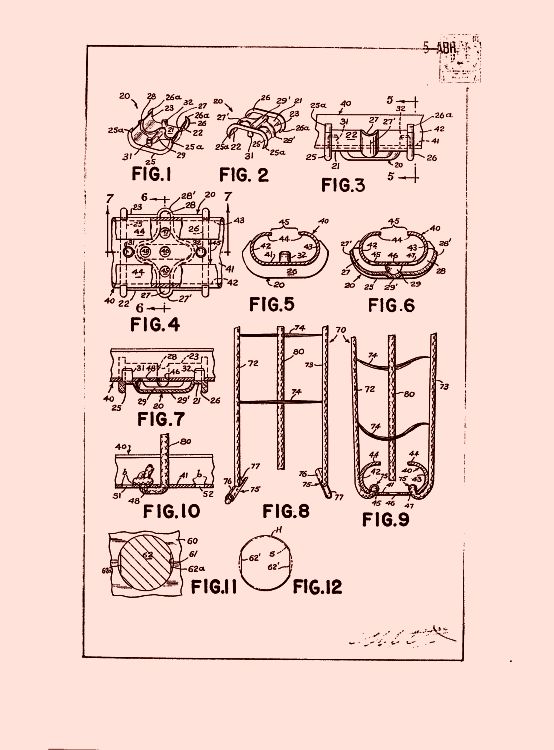
No hay comentarios:
Publicar un comentario