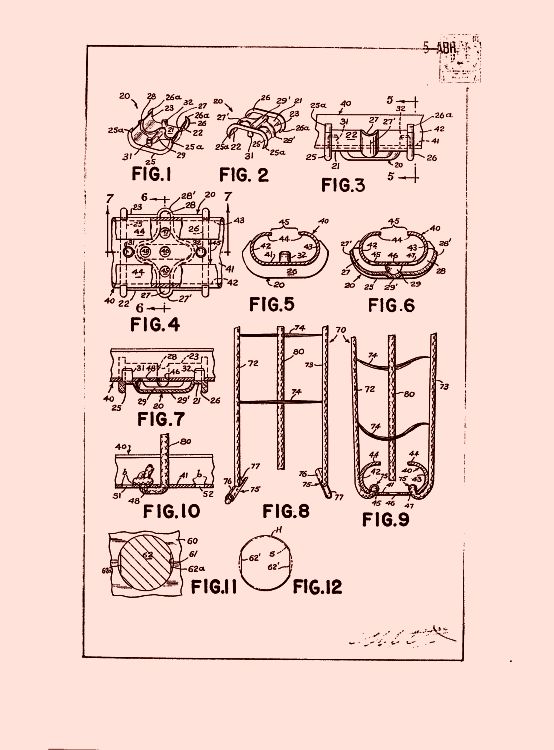Cuando llegó al segundo de los cuatro pisos que tenía que bajar para salir a la calle notó como su camisa blanca de algodón se le quedaba pegada a la tripa, un poco por encima del ombligo. Hacía ese calor incómodo típico de los últimos días de septiembre, en los que la mente siente que ha llegado el otoño, pese a que los más de 30 grados de temperatura máxima afirman tozudamente lo contrario. Temió que saliera una mancha de sudor, por lo que se despegó la prenda de la piel con la mano que le quedaba libre. Prosiguió con el par de tramos de escalera que le quedaban y pensó en la sensación de melancolía y nostalgia que produce el final del verano.
Al abrir el pesado portón de madera que separaba el edificio del exterior, demasiado estrecho como para salir con comodidad, notó una ligera brisa que mitigó levemente el esfuerzo y el acaloramiento. Apenas fue un espejismo. Avanzó unos metros y cruzó la callejuela unos diez metros por delante del paso de peatones, lo que le valió una sonora pitada de una furgoneta blanca conducida por un hombre de edad indeterminada. Su mano izquierda sobresalía por la ventana del vehículo y sostenía un cigarrillo a medio consumir, como en los viejos tiempos. Una gota recorrió su nuca, provocando un escalofrío que se multiplicó al comprobar como el conductor sorbía por la nariz ruidosamente y se disponía a lanzar un escupitajo que aterrizó en el suelo aplastándose contra el asfalto.
Un par de minutos después, llegó a la calle Alcalá y, con un pie en la acera y otro en la calzada, se dispuso a esperar la llegada de un taxi. Temía llegar tarde, por lo que miró una vez más su teléfono móvil. Si todo se daba bien, sería puntual. Por una vez, quería estar a tiempo y no recibir el reproche de nadie. Quería dar sensación de seriedad y compromiso. En realidad, se dijo para sí mismo, se consideraba un tipo bastante puntual. Sí, en ocasiones se retrasaba pero, aunque nadie lo creyera, se debía a una concatenación de desafortunados incidentes que desembocaban invariablemente en bronca. No es que el mundo confabulara en contra de él, aunque hubiera jurado que las casualidades son a menudo demasiado increíbles como para no pensar que algo raro ocurre.
Tuvieron que pasar tres taxis ocupados antes de que vislumbrara a lo lejos una luz verde. No llevaba sus gafas encima y tardó un poco en decidir si se trataba de un coche en movimiento o de un semáforo. Tampoco es que fuera muy miope, pero una dioptría y media pueden dar lugar a confusión. Se alegró al comprobar que, efectivamente, se trataba de un taxi libre. Echó una última mirada al móvil y confirmó que, muy justito, llegaría a tiempo.
Todavía con su teléfono en la mano, se metió dentro del habitáculo y cerró con más fuerza de la necesaria la puerta. El conductor, con una media sonrisa, saludó efusivamente con un tono de conserje de finca de lujo y examinó a su pasajero a través del espejo retrovisor. Tenía una cara antigua, como las que uno se puede imaginar leyendo
Nada, de Carmen Laforet. O quizá
La Colmena. Una persona atemporal. Poseía, además, ese rostro que deja entrever la edad de la persona (bien entrada en la cincuentena, en este caso), pero también su infancia. Un niño-viejo o, mejor, un viejo-niño.
-Hola, ¿qué hay? Voy a la esquina de Alcalá con Rufino González, por favor-, dijo el pasajero respirando trabajosamente.
El gesto impasible de su interlocutor le obligó a dar más información.
-Ahí, a la altura del metro de Suanzes.
-Ah, perdón, había entendido Fernán González-. Notó una mueca de preocupación ante la posibilidad de que la carrera se limitara a unos cuantos centenares de metros y unos euros escasos en el taxímetro.
-No, no... Ya digo que está pasada la Cruz de los Caídos. Al lado del Polígono de Julián Camarillo.
Consideró que ese nuevo dato arrojaba luz suficiente sobre el particular.
-Bueno, en todo caso, no tiene perdida. Mire usté, cuando estemos cerca usté me avisa. ¿Sí?
-Claro, no hay problema. Ya le digo yo dónde está.
-Es que, así de repente, no me ha sonado. Pero creo que ya sé cuál es. Está al lado del hotel ese que ahí allí, ¿verdad?- Volvió a mirar por el retrovisor.
El joven supo que su contertulio tenía ganas de hablar, hecho que trató de combatir centrando su atención en el móvil. Le pareció algo maleducado llamar a alguien para matar el rato, pero pensó que si le veía atareado, la conversación no seguiría viva. Descubrió que se equivocaba cuando, tras atravesar la plaza de Manuel Becerra, se acercaron a Las Ventas.
-¿Sabe usté si hay toros hoy?- interrumpió el breve silencio con su voz de ayudante atento de ferretero.
-Pues no lo sé, ni idea. Parece que hay ambiente pero, si le soy sincero, no tengo idea.
-Es que han cambiado las banderas, además. Mire usté, han puesto tres banderas y sólo debería haber si hay corrida.
-Ah, pues la verdad es que no sabía nada de eso, pensaba que estaban siempre.
-No, no, para nada. Se izan tres banderas, una por cada torero, sabe usté. Si hay tres españolas, es que los tres diestros son españoles. Si hubiera uno mexicano, pues tendrían que colgar la bandera de México.
-Entonces, habrá corrida con tres toreros españoles, ¿no? Quiero decir, si esa es la costumbre, pues digo yo que será así.
-Debe ser. Pero con todos estos cambios hoy en día, nunca se sabe.
Definitivamente, desistió de mirar el móvil y centró su atención en la persona que se atrincheraba en el asiento delantero. Delgado, con nariz picuda y canoso en la cabeza, las cejas y la sombra de barba que se le adivinaba después de muchas horas al volante, podría pasar por el párroco de una aldea castellana. Lucía con orgullo un reloj con correa metálica y su taxi estaba algo avejentado, pero limpio y bien cuidado. Una de esas personas serias,
que se visten por los pies. Seguramente poco dadas a las bromas. Era imposible no imaginárselo en el colegio, con pantalones cortos y una cartera de cuero a la espalda. Se sabría enterita la lista de los Reyes Godos y dónde nacía el Río Júcar, ese tipo de cosas que se estudiaban antes.
-¿Sabe usté que Manolete fue el único que desafió la normativa de las banderas?
Era un tema que le importaba, no cabía duda.
-No, ¿cómo fue eso?- contestó justo después de aclararse la voz con un carraspeo.
-Fue en México, donde está la plaza de toros más grande del mundo, ¿sabe usté? México es que no reconocía el régimen de Franco, así que utilizaban la bandera de la República. La de la franja morada, ¿sabe usté? También tocaban el Himno de Riego durante el paseíllo. Fue muy sonado en la época.
-Primera noticia, nunca había escuchado nada de esto-. Estaba genuinamente interesado.
-Pues sí, salió en las noticias y se habló mucho.
-Bueno, ¿y entonces?
-¿Entonces?
-¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con las banderas?
-Ah, pues mire usté, Manolete se negó a torear, dijo que de ninguna manera, que no y que no. Claro, al final tuvieron que hacerle caso, que remedio. Por primera vez, la bandera española, la roja y amarilla, se pudo ver en México.
Mientras se cercioraba de que el ritmo de la marcha iba conforme al horario previsto, justo al enfilar la cuesta de la calle Alcalá, a la altura de Quintana, el taxista sintió que necesitaba sacar otro tema de conversación.
-Es que claro, usté me ha dicho antes la calle Alcalá y es cierto que esto es la calle Alcalá, pero antiguamente era la carretera de Aragón, ¿sabe usté? Cuando yo era pequeño se llamaba así: la Carretera de Aragón. Es que era la que había que coger para ir a Zaragoza. Lo mismo pasaba con la Avenida de la Albufera, que era la Carretera de Valencia. O la Castellana, mismamente, que era la Carretera de Burgos.
-Sí, de hecho, creo que al final de Alcalá se le seguiía llamando hasta hace poco la Avenida de Aragón.
-Claro, porque era la carretera que iba a Zaragoza, es decir, Aragón. Después, se hicieron lo que se llamó los desdoblamientos de las carreteras nacionales radiales.
Sonrió y se refrescó los labios con la lengua. La confluencia de Hermanos García Noblejas y Arturo Soria apenas estaba a cien metros.
-¿Sabe usté cuándo ocurrió eso?- prosiguió con su clase de Historia.
-Pues no, pero me imagino que en los años 60.
-Lo inauguró Eisenhower, ¿sabe usté? Fue muy importante porque...
Le interrumpió.
-Claro, porque fue la primera visita de un mandatario internacional a España. El presidente de Estados Unidos, sin ir más lejos.
-Efectivamente. Me acuerdo muy bien del Eisenhower, un hombre muy elegante.
-Supongo que eso sería a finales de los 50. ¿Sabe cuándo exactamente?
-Mire usté, a mí es que se me olvidan las fechas ya. Era pequeño, ¿sabe usté? Pero se habló mucho de ello en los periódicos, eso sí que lo recuerdo.
-No se preocupe -utilizó un tono de resignación- a mí también me pasa que no recuerdo bien cuándo se hizo esto y lo otro. Hasta pienso que ya no sé casi nada de lo que aprendí en el colegio. Si me dijeran que dibujara un hexágono en plan dibujo técnico, me resultaría imposible hacerlo.
-La vida se va en un abrir y cerrar de ojos, es como un pestañeo.
No supo qué contestar, pero sintió que el vello del brazo se le erizaba y que una bola le subía por la garganta. Se le vino automáticamente a la mente una conversación que tuvo hace tiempo con su amigo Dani en la que se utilizó la misma expresión: “Ayer, hablando con mi padre de cuando era joven y vivía en Tomelloso -le había comentado Dani-, de repente me miró a los ojos y me dijo que la vida se pasaba en un abrir y cerrar de ojos”. Le aterrorizó considerar que, si había más de una persona que usaba la misma metáfora, tenía que ser verdad.
Después de eso hubo tres o cuatro minutos de silencio: el destino se acercaba y, tal y como había prometido, le avisó al taxista de que podía parar cuando quisiera. Cuando pagó los diez euros que costaba la carrera, detectó una pincelada de desilusión en la mirada del hombre: le hubiera gustado que el trayecto hubiera sido más largo. A él, también.
Por una vez, llegó puntual a su destino.